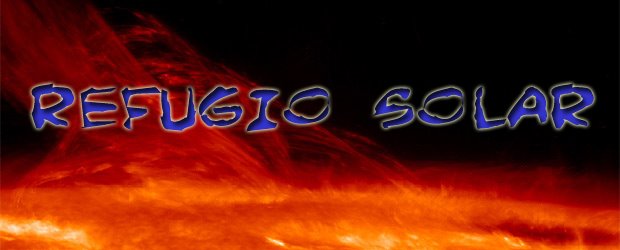Hay días que se te quedan en la memoria grabados, a seda y hierro, para siempre. Normalmente, suele ser porque pasó algo que te marcó de alguna manera o de otra, para bien o para mal, mientras el resto del mundo seguía girando, inconsciente del nuevo rumbo que tomabas. Otros, en cambio, forman parte de una pequeña colectividad, de una pequeña e irreductible aldea de galos, y entonces esa sensación de soledad se mitiga. Por último, hay algunos que sirven para sentirte parte del mundo, o de su historia, y todos y cada uno de vosotros recordáis perfectamente dónde estabais y con quién y qué se os pasó por la cabeza cuando visteis las torres desplomarse, o cuando Madrid lloraba en los andenes.
Hoy es uno de esos días que encajan perfectamente entre los que te marcan personalmente, que afortunadamente puedes compartir con toda la Clase 2, y que (quiero creer) también mucha gente ajena a nuestro pequeño microverso recordará para siempre. Porque Antonio, el ángel de Orión, se va, en un final que estaba escrito desde hacía mucho tiempo pero que ninguno admitiremos. Antonio se va, después de diez mil noches con Marga bailándole el agua, a cantar a un lugar perdido con Enrique, con Jim, con Kurt, con el otro Antonio, el gitano, con Elvis, con tantos otros, una eterna lucha de gigantes. Antonio, el chico triste y solitario que se dejaba llevar durmiendo en estaciones, condenado a trabajos forzados, vive ahora por siempre en la desordenada habitación. Esperando, como esperamos todos, a la chica de ayer.
Hoy es uno de esos días que encajan perfectamente entre los que te marcan personalmente, que afortunadamente puedes compartir con toda la Clase 2, y que (quiero creer) también mucha gente ajena a nuestro pequeño microverso recordará para siempre. Porque Antonio, el ángel de Orión, se va, en un final que estaba escrito desde hacía mucho tiempo pero que ninguno admitiremos. Antonio se va, después de diez mil noches con Marga bailándole el agua, a cantar a un lugar perdido con Enrique, con Jim, con Kurt, con el otro Antonio, el gitano, con Elvis, con tantos otros, una eterna lucha de gigantes. Antonio, el chico triste y solitario que se dejaba llevar durmiendo en estaciones, condenado a trabajos forzados, vive ahora por siempre en la desordenada habitación. Esperando, como esperamos todos, a la chica de ayer.