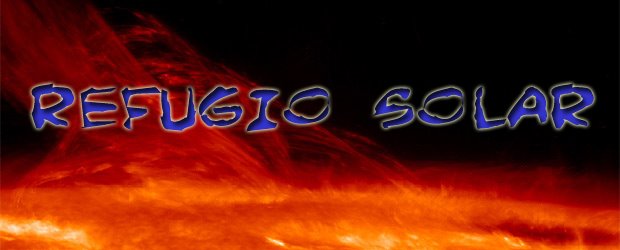Cualquier excusa es buena para
llegar a un libro. En mi caso, la lectura de El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, vino recomendada por
un amigo italiano, Pietro, durante la boda de una amiga común. Allí, entre
copas de vino y conversaciones más o menos forzadas, comenzamos a hablar de
literatura, y él me recomendó fervientemente la lectura de esta novela
italiana. Como suele ocurrir, recogí el título, que quedó relegado hasta casi
un año después, en concreto este verano pasado, cuando comencé su lectura.
La novela narra el inicio de la
vida adulta del soldado Giovanni Drogo. Destinado a la Fortaleza Bastiani, bastión
septentrional (el juego de palabras no es casual) de un país desconocido (probablemente
Italia) contra los tártaros o bárbaros del Reino del Norte. Al principio, Drogo
sueña con una gran carrera militar, cuyo punto de comienzo es una fortaleza
clave en la defensa del país, pero, al poco de llegar, se da cuenta de que
aquel no es más que un rincón olvidado del reino en el que nunca pasa nada. Tal
y como es advertido al principio, puede marcharse cuando quiera, pues el médico
de la fortaleza le facilitará la salida mediante prescripción. Aún así, el
capitán Matti lo convence para que pruebe durante cuatro meses. Giovanni
acepta, y en esos cuatro meses comienza a mimetizarse con la vida militar y
ordinaria: hace algunos compañeros, participa en la rutina diaria, los días se
suceden monótonamente,… Su primer permiso, que aprovecha para volver a la
ciudad, le ponen de manifiesto que ya ha perdido el contacto con los que una
vez fueron sus amigos, y con aquella mujer a la que alguna vez, tal vez
secretamente incluso para sí mismo, amó. De esta manera, Drogo cae en la cuenta
de que su única posibilidad es continuar en la Fortaleza, a la espera de un
enemigo que nunca llega.
La llegada de una división para
reformular las fronteras del país mostrará la rivalidad entre las distintas
secciones de un mismo ejército, y sacará a relucir el insensato honor militar,
que será la perdición del teniente Pietro Angustina, amigo de Drogo que se le
aparece en sueños invitándolo a acompañarlo. Se trata de sueños cargados de
simbolismo, aunque Giovanni es incapaz de descifrarlos. Angustina, muerto de
forma estúpida, es considerado como un héroe de guerra, sin haber luchado,
mostrando la falacia e hipocresía de los altos mandos.
Un par de hechos rompen la
monotonía castrense. Por un lado, un caballo que aparece en el desierto, tierra
de nadie sobre la que se ciernen los tediosos ojos de los vigías, y al que el
soldado raso Lazzari intentará capturar sin permiso de sus superiores: una
desafortunada coincidencia (ignora el santo y seña de la guardia saliente) le
hará perder la vida. El otro hecho significativo es cuando el teniente Simeoni
avista a lo lejos lo que parece ser una carretera que está siendo construida
por el enemigo para transportar tanques con los que atacar la fortaleza.
Paradójicamente, pese a que llevan una eternidad esperando a que pase algo, los
gerifaltes del bastión no ordenan acción alguna (salvo quitarle a Simeoni su
catalejo para evitar crear revuelo), y poco a poco comienza a disiparse la
certeza de que se trate de una carretera.
Giovanni asciende de graduación
militar al tiempo que envejece, simplemente por pura mecánica jerárquica, sin
ningún motivo justificado. Finalmente, un Drogo recluido en la cama, ya como
segundo en el mando de un reducto cada vez más abandonado, es alertado de la
llegada, esta vez sí, del enemigo. Lleva toda la vida esperando ese momento, y
sabe que al menos le quedará el honor de poder morir en el campo de batalla,
pero su frágil condición física obliga al coronel Simeoni, como alto mando del
bastión, a apartarlo de la Fortaleza Bastiani, siendo enviado a una pensión
cercana donde termina sus días.
La novela se enmarca dentro de
toda una tradición muy desarrollada en la literatura del siglo XX, lo que
podríamos llamar las novelas de espera.
Pueden citarse títulos como Esperando a
Godot, de Samuel Beckett; El coronel
no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez; o, muy próximas a
Buzzati, las novelas de Kafka, como El
proceso. No en vano, todas estas novelas tienen como uno de sus fines
mostrar el absurdo existencial de determinados sistemas (judicial,
administrativo, militar) que anulan la voluntad humana y la individualidad en
pos de una colectividad uniforme e insulsa. No es menos la novela que
comentamos, pues Buzzati utiliza muy bien algunos elementos a su alcance para
mostrarnos esa absurdidad extrema. Por ejemplo, el caso de la muerte de
Lazzari, una muerte estúpida, cuando había acudido a recoger el caballo
extraviado que aparece en el páramo desierto, y que es disparado por sus
compañeros (pese a que lo reconocen, aunque no se mencione), por desconocer la
contraseña para ese día.
El tema principal del relato es
esa crítica que realiza Buzzati a la sinrazón del mundo militar, que lleva a
los individuos a desposeerse de sus sueños y esperanzas. Drogo es el ejemplo de
esta pérdida de la identidad en pos de un supuesto bien común, la salvaguarda
del reino: alejado de la vida civil, consume sus días en la mecánica repetición
de actos. Tan sólo al final, cuando, ya enfermo, ni siquiera sale de su
camastro, y es avisado de que se acercan los enemigos, su vida parece cobrar
sentido: Giovanni recuerda todos aquellos compañeros que se trasladaron de la
Fortaleza, en busca de un destino más activo en el que poder hacer carrera
militar. Pero la vida es implacable, y la enfermedad le impide poder participar
en la batalla, tener una muerte digna. Su indolencia vital ha sido fiel hasta
el final. Drogo se despide en la cama, dibujando en el último momento una
sonrisa en sus labios, la única que esboza en toda la novela.
Buzzati inserta la narración en
una temporalidad y especialidad indeterminadas. Desconocemos cuándo se produce
la acción (tal vez en los albores del siglo XX), así cómo dónde sucede ésta
(posiblemente algún territorio colonial italiano). Esta indeterminación
contribuye a crear en el lector esa sensación de pérdida, de extravío existencial,
pues el tiempo es un círculo ad aeternum
en el que todos los días y todos los actos son repetidos, y cuya única muestra
de avance es el deterioro físico que produce la edad.
Una última cuestión interesante
es la de la identidad de los tártaros. Bajo esa identidad se esconde el otro,
el desconocido, el bárbaro; una idea muy extendida en toda la literatura, y que
Buzzati recoge, es el miedo a ese desconocido que es diferente de lo que uno
es; y que, a falta de un conocimiento más profundo, se convierte en recipiente
sobre el que verter nuestros miedos y odios colectivos, el enemigo del que hay
que protegerse aunque, como se afirma en la novela, ni siquiera se sepa por qué
se lucha, o de quién hay que defenderse. Una de las caras de la otredad, sin duda,
que lleva al apático Giovanni Drogo a perder la esperanza y a vivir en soledad:
“Poco a poco la confianza se debilitaba. Es difícil creer en algo cuando uno está solo y no puede hablar de ello con nadie. Precisamente en esa época Drogo se dio cuenta de que los hombres, por mucho que se quisieran, siempre permanecían alejados; si uno sufre, el dolor es completamente suyo, ningún otro puede tomar para sí ni una mínima parte; si uno sufre, no por eso los otros sienten daño, aunque el amor sea grande, y eso provoca la soledad en la vida.”
Existe una versión para el cine
dirigida por Valerio Zurlini en 1976, y protagonizada por Jacques Perrin como
Drogo, además de contar con la participación de Vittorio Gassman, Francisco
Rabal y Fernando Rey.